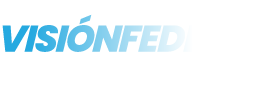El sicariato juvenil no surge de forma espontánea, sino dentro de estructuras criminales que ofrecen trayectorias de ascenso. Estas replican, en clave violenta, modelos formativos tradicionales.
En los últimos años, la intensificación de las acciones contra el crimen organizado en América Latina tuvo un efecto contraproducente. Las organizaciones criminales han sofisticado sus mecanismos de intervención en los sistemas judiciales.
Así, la disputa penal se ha convertido en un escenario de batalla procesal.
Desde el uso instrumental de figuras como el habeas corpus, hasta la manipulación de los derechos humanos, buscan obtener ventajas operativas dentro de las cárceles. Las bandas criminals han aprendido a capitalizar las garantías procesales y usarlas como escudos frente al avance del control estatal.
En este panorama se destaca especialmente el uso de menores de edad como brazo ejecutor para evitar el alcance de la justicia penal. En la mayoría de los sistemas judiciales, los menores de 16 años no pueden ser procesados ni penados como adultos. Al ser utilizados como sicarios, representan tanto ventajas operativas como de inmunidad legal.
El sicariato juvenil aparece como un síntoma de una arquitectura criminal que desborda la capacidad del Estado para responder. Los jóvenes sicarios se insertaron en una lógica de producción criminal que integra el control del territorio y las acciones de comunicación criminal. También incluye la consolidación de mandos carcelarios y la profundización de la vulnerabilidad social.
El reclutamiento de niños y adolescentes como ejecutores de crímenes obedece a un círculo de precariedad. Este enlaza los bajos niveles educativos, el desempleo, la violencia intrafamiliar y el abandono estatal de amplios sectores urbanos. En ese entorno, las bandas criminales logran presentarse como estructuras de acogida, identidad y posibilidad económica, ofreciendo dinero inmediato, protección barrial y estatus simbólico.
En contextos de alta informalidad económica, las economías ilegales adquieren una rentabilidad funcionalmente integrada a la vida cotidiana. Esta deslegitimación institucional, sumada a la necesidad urgente de supervivencia, genera una moral utilitaria donde la violencia se naturaliza. Se inscribe en el marco de una subcultura de resistencia.
A su vez, la teoría de la neutralización moral explica que estos jóvenes no necesariamente desconocen las normas sociales. Pueden desconectarse de ellas episódicamente para llevar adelante sus acciones criminales con idéntica facilidad con que luego vuelven a asumirlas en otros entornos.
Las ejecuciones letales se convierten en una forma de comunicación que puede difundirse a través de las redes sociales. Esto amplifica esas narrativas de contención. Estas subculturas criminales refuerzan su identidad y pertenencia con la exhibición de armas, videos musicales con contenido narcocultural y referencias a las virtudes de la vida delictiva.
Por lo tanto, el reclutamiento de los adolescentes por parte de las bandas criminales no se produce por la única vía de la coerción. También se facilita a partir de la emergencia de estas promesas de realización inmediata.
El sicariato juvenil no es un hecho aislado ni espontáneo. Traza una carrera criminal que, en cierta medida, replica en clave delictiva las trayectorias formativas de sectores medios y altos.
Mientras que en los estamentos sociales con mayor capital acumulado los jóvenes acceden a formación universitaria, becas, intercambios internacionales y prácticas profesionales; en los sectores marginados, las bandas criminales ofrecen un esquema equivalente. Este incluye aprendizajes, jerarquías, recompensas, entrenamiento y promoción por mérito violento.
Como se observa en las trayectorias de las principales organizaciones del continente, son los establecimientos penitenciarios los que figuran como equivalentes a las universidades de élite. En ellos pueden cursarse los estudios de posgrado en el mundo delictivo.
En este sentido, en las cárceles se perfeccionan técnicas, se construyen redes de comando y se consolida una ética interna. Organizaciones como el PCC brasileño o el Tren de Aragua venezolano son casos ejemplares. En ellas pueden advertirse referentes internos, programas de formación sobre logística criminal, extorsión, manejo financiero, y hasta tutorías para el ascenso dentro del sistema.
En muchos países, los adolescentes menores de 16 años no pueden ser juzgados como adultos o reciben penas significativamente menores. Esto los convierte en mano de obra desechable para ejecutar crímenes con un costo muy bajo para la organización.
Además, la impunidad estructural se refuerza con la ineficiencia judicial, la demora en los procesos y la imposibilidad de generar pruebas contundentes. El sistema penal juvenil aparece desbordado, sin herramientas de contención, sin estructuras terapéuticas adecuadas y con escasa capacidad de reinserción.
Las organizaciones criminales aprovechan esta debilidad para optimizar sus estrategias de desgaste penal y reproducir la lógica del crimen organizado. En Colombia, por ejemplo, entre 2022 y 2024, se verificaron 474 casos de reclutamiento infantil mediante redes sociales como TikTok y Facebook. El 7 de junio de 2025, fue un menor quien atentó contra el candidato a presidente Miguel Uribe Turbay.
En Ecuador, una red desarticulada en Jipijapa reveló que menores desde los ocho años eran entrenados como sicarios con pagos mensuales. Por su parte, en Guatemala y Honduras, las maras incorporan adolescentes como brazo ejecutor en zonas urbanas marginadas.
En Perú, el gobierno promulgó la Ley 32330, que reduce la edad de imputabilidad penal a 16 años y establece penas severas para quienes involucren menores en actividades criminales. El caso de Argentina es diferente, particularmente en Rosario. los ataques de marzo de 2024 revelaron la participación de menores de 15 años en homicidios selectivos asociados al narcoterrorismo.
El debate sobre cómo abordar el sicariato juvenil oscila entre la punición y la prevención integral. La experiencia muestra que los jóvenes involucrados en estas trayectorias delictivas responden a lógicas sociales complejas. En ellas, el crimen aparece como única vía de ascenso posible.
Evidentemente, las alternativas deben contemplar mejoras operativas en las fuerzas de seguridad y optimización de recursos judiciales. También inversión en educación, salud mental, programas de prevención temprana, el desarrollo de protocolos ante el reclutamiento delictivo y la cooperación internacional.
Por Lucas Paulvinoch, Master profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicaada.
INT/ag.gentileza Lisa insstitute/rp.